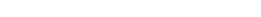Silencios coloniales, silencios micropolíticos. Memorias de violencias y dignidades mapuche en Santiago de Chile
Aletheia, volumen 6, número 12, abril 2016 ISSN 1853 - 3701
Alvarado Lincopi/ Dossier en PDF
Claudio Alvarado Lincopi*
Centro de Estudios e Investigación Mapuche- Comunidad de Historia Mapuche
alvaradolincopi@gmail.com
Resumen del artículo
Los silencios no solo componen los extractos inenarrables de las experiencias del dolor, también pueden operar como agencia subalterna bajo la posibilidad de negociaciones y acomodamientos en una realidad desigualmente estructurada. Ello implica pensar las modalidades políticas de los inferiorizados desde dinámicas cotidianas y sigilosas, no siempre expuestas en lo público mediante la arenga. En este sentido, las siguientes líneas buscan adentrarse e interpretar las cotidianidades laborales, racialmente constituidas, de migrantes mapuche que debieron sortear la continuidad colonial en Santiago de Chile.
Palabras clave: Continuidad Colonial - Trabajo Racializado - Micropolítica Mapuche.
La profunda herida colonial
“¿En qué momento los hijos heredarían esa herida?
Aquella que venía persiguiendo a todos los Paichil
desde que a su estirpe le declararían, un día, una mala guerra”
Javier Milanca
Hemos de volver cuantas veces sea necesario al hito de fractura: la ocupación de Ngülumapu (1). Allí, en ese proceso adelantado en la segunda mitad del siglo XIX, se definió aquel proceso que no cesa, que persigue las vidas mapuche A ese pasado que no pasa lo hemos denominado sistema colonial. Es que la empresa de conquista del Chile republicano al territorio sur del río Biobío tiene las características propias del colonialismo. Se trata de un cometido elucubrado en la “capital del reyno” por agentes políticos que crearon las condiciones de legitimidad para realizar un avanzada militar en territorio ajeno y soberano según consta en numerosos acuerdos fronterizos entre los representantes de la corona española primero, y los dirigentes del emergente Estado chileno después, con las autoridades mapuche (Pichinao, 2012; Mariman, 2012). Así, lo vivido entre las décadas del 60' y 80' del siglo XIX se convierte en una violación de los acuerdos fronterizos, pero más importante aún, se edificó como el proceso que desgarró las historias mapuche. Este proceso si bien es posible de delimitar temporalmente si de operaciones militares se trata, no es posible hacerlo si reflexionamos en la profundidad de la herida colonial aún palpable en elementos sistémicos y cotidianos. Porque la arremetida militar del Estado de Chile, que tiene su parentela en Argentina con Roca en la cabeza, es parte fundacional de un sistema colonial persistente que se expresa en diferentes dimensiones: el despojo territorial; la instalación de una administración colonial; la inferiorización del mapuche; la chilenización forzada; la represión y el presidio político actual; la pobreza endémica. Todos estos ámbitos, y más, están atravesados por diferentes formas de violencia colonial que han modificado las vidas mapuche. Tal como se explica en el prologo del último libro del Centro de Estudios e Investigación Mapuche - Comunidad de Historia Mapuche en donde se señala:
“Estas formas de violencia que hemos llamado coloniales se expresan de diferentes maneras y cohabitan tanto en elementos estructurales como en la cotidianidad. No pueden ser caracterizadas solo por la agresión y la visibilidad que contiene el uso de la palabra violencia, sino que se encarnan en prácticas y contextos desiguales que se arrastran históricamente. Entendemos, por ejemplo, situaciones específicas como “la pobreza mapuche” o la discriminación en tanto expresiones de la brutalidad colonial y sus variadas encarnaciones. Incluso, aquellas sutilezas lingüísticas que arremeten contra el “indio”, “la china” y sus “conformaciones” biológicas e intelectuales, constituyen parte del mismo repertorio de violencias ancladas en una cultura colonial chilena y argentina” (2015: 16-17).
Es de este modo que las experiencias históricas mapuche desde fines del siglo XIX están sujetas a una condición colonial que se reproduce bajo el amparo de relaciones de violencia sustentadas en una jerarquización naturalizada. El racismo, aquí construido sobre los saberes y cuerpos mapuche, permitió legitimar tanto el primer impulso colonizador, como la continuidad colonial. Es decir, el embate colonial que marcó el territorio y las vidas mapuche, mediante el cual se legitimó la irrupción estatal bajo el amparo de sables y bayoneta, mantuvo su carga estigmática sobre la población mapuche durante todo el siglo XX. A esto nos referimos como continuidad colonial, es pensar la ocupación de Ngulumapu como un pasado que no pasa, tal como advierte Pablo Mariman cuando señala que el colonialismo es la constante de la historia contemporánea mapuche (2006: 125). En este sentido, la migración a Santiago, y las experiencias ahí vividas, constituyen parte de esa continuidad.
Precisamente, el desplazamiento desde las reducciones hasta Santiago es quizás uno de los fenómenos más significativos del siglo XX mapuche. Es que la modificación de los espacios de habitad es sin ninguna duda uno de los efectos decisivos de la ocupación e instalación colonial, sobre todo si reflexionamos que actualmente un 70% de la población mapuche vive en ciudades, y un 30% lo hace en Santiago. Estos desplazamientos migratorios, desde Ngulumapu a Santiago, más que obedecer a cierta crisis económica producto de la poca solvencia productiva e industrial de la región para combatir los efectos de la gran crisis del 29' (Pinto, 2007: 9-34), tiene sus cimientos en la profundidad de la herida colonial, tal como señala Héctor Nahuelpan:
“Las causas de estos desplazamientos se vinculan a los efectos que trajo consigo la conquista militar de Ngulumapu, la que estimuló la colonización con población chilena y europea, así como el empobrecimiento en que comenzaron a sumergirse las familias mapuche a raíz de la reducción, las diversas formas de despojo de tierras, la expoliación de bienes y recursos que mediante la violencia efectuaron particulares coludidos con las burocracias del Estado chileno en formación” (2015: 277).
El despojo territorial y la ubicación de la sociedad mapuche en reducciones generaron en corto plazo un colapso demográfico que inevitablemente ha contribuido de manera decisiva al desplazamiento mapuche. La vida basada en la agricultura, la ganadería y el comercio fue imposible de reproducir en un contexto territorial diezmado, sobre todo considerando que los espacios controlados por la sociedad mapuche se redujeron a un 5,5% concluida la ocupación, el despojo y la reducción territorial (Mariman, 2006: 121).
La expoliación territorial mapuche estuvo sustentada en una representación de la otredad muy anclada en la configuración cultural regional y nacional, el mapuche posterior a la ocupación pasó a representar una sobrecarga para un ideal nacional unitario basado en la supremacía europea. Todo esto se cristalizó fuertemente en los imaginarios institucionales y cotidianos, haciendo del cuerpo mapuche -identificado por sus rasgos faciales, por su historia familiar, por su procedencia territorial o por su apellido- una alegoría del estigma que inferioriza. También los saberes mapuche fueron proscritos, siglos de construcción de conocimiento bajo múltiples contactos con el territorio y otros pueblos fueron catalogados como despreciables, desde la religiosidad, pasando por los mecanismos institucionales, hasta las actividades cotidianas, fueron leídas por el ojo colonial chileno y argentino como pruebas de inferioridad (Quidel Lincoleo, 2015: 21-55). Ambos rasgos del fenómeno colonial: la pobreza endémica provocada por el despojo territorial y la inferiorización mapuche dentro de jerarquías socio-raciales, hacen del desplazamiento mapuche un fenómeno profundamente violento. Y es precisamente aquel estigma que apabullo las vidas mapuche mediante una ocupación de características coloniales, el que acompaña las historias de hombres y mujeres que emprendieron un viaje desde sus reducciones hasta la capital del Estado colonial.
Sujetos del dolor, lugares de memoria
“Si no existiera el dolor, pensaba, seríamos perfectos.
Insignificantes y ajenos al dolor. Perfectos, carajo.
Pero allí estaba el dolor para chingarlo todo.
Finalmente pensaba en el lujo.
El lujo de tener memoria,
el lujo de saber un idioma o varios idiomas,
el lujo de pensar y no salir huyendo”
Roberto Bolaño
Mi abuela materna, chuchu en mapudungun, creció en el campo, en Chañil, cerca de Nueva Imperial. La Imperial, la primera, fue un fuerte levantado por el mismísimo Pedro de Valdivia, el conquistador, en el año 1551, 10 años después de la fundación de Santiago. La Imperial tenía fines geopolíticos concretos, avanzar y consolidar la conquista del territorio controlado por los “araucanos”. Pero para desgracia de Valdivia, La Imperial fue destruida por las “huestes” de Pelantaro en el 1600. Ese lugar después de su destrucción pasó a llamarse hasta el día de hoy Carahue, lugar poblado. Aquella afrenta para los colonizadores fue guardada en la memoria colonial largos siglos, cuestión que repararía ya no la corona, pero si sus herederos más próximos. Nueva Imperial fue fundada en el verano de 1882 en el contexto de la avanza militar chilena; su nombre, por cierto, rememora aquel primer ejercicio de control colonial.
Sobre la ocupación guardo dos imágenes, que no alcanzan a configurar un relato, desde los recuerdos hablados por mi fallecida chuchu. Ella me contaba, ya ubicados nosotros en la periferia urbana santiaguina, que su abuelo le contaba sobre la llegada de los “españoles”. Él -el abuelo de mi abuela- muy pequeño vio venir desde el alto de un cerro unos hombres cabalgando. Yo, por supuesto, he adornado esa imagen en mi mente mediante alusiones cinematográficas, las que seguro aliñaran mis relatos futuros, pero lo sustancial de la imagen pervivirá: aquella otredad foránea con serias aspiraciones de quedarse, por la razón o la fuerza. Habrá que decir que si bien el abuelo de mi abuela señalaba que esos hombres eran españoles, temporalmente eso es imposible, y es más probable que aquella memoria sintetizada en una imagen significativa, sea el primer recuerdo familiar del colonialismo chileno. La otra imagen tiene algo más de movimiento, habla sobre familiares escapando, abriéndose paso por la ya extinguida densa vegetación del Ngulumapu pre colonial, rasgando el manto vegetal hasta encontrar un terreno donde permanecer, esconderse y sobrevivir.
Ambos relatos, rescatados desde una recuerdo familiar que comienza cuatro generaciones atrás, son parte de una “memoria donde se condensan agravios, despojos, rabias y dignidades” (Nahuelpan, 2015: 274). Esas memorias están inscritas en los cuerpos y conciencias de hombres y mujeres mapuche, son sus experiencias convertidas en testimonios tanto de la violencia colonial, como de los agenciamientos posibles dentro de la relación de dominación. Esas experiencias, por cierto, no se han convertido en la inspiración de una monumentalidad que guarde los trazos de la herida colonial, es ahí que la única posibilidad de habla sean sus cuerpos y conciencias como territorios políticos. En definitiva, la memoria colectiva mapuche en Santiago, desde donde se avanzan los procesos de identificación, desarraigada del territorio de referencia y sin posibilidad de construir su escenificación material, vuelca su mirada a los cuerpo racializados, a los sujetos del dolor, devenidos ahora en lugares de memoria.
Estas memorias cargan tanto con los estigmas tallados históricamente, como con los repertorios mapuche que en la cotidianidad buscaban sortear, mediante la resistencia, el acomodo o la negociación, las formas de opresión e inferiorizacion. Es que, tal como señala Héctor Nahuelpan, la dialéctica colonial naturaliza la condición de “seres inferiores” y “seres superiores”, en donde lo mapuche se encontraba ceñido a la “zona del no ser”. Ahora bien, aquella inferioridad solo es aprehensible bajo los diversos repertorios de resistencia y acomodamiento en contexto colonial, y quizás ahí tiene espacio aquella memoria que en el sigilo familiar perdura, aquel recuerdo posiblemente reconfigurado de los que escaparon, de los huyeron para sobrevivir, como un relato que permite fortificar la pertenencia a una colectividad herida por el colonialismo, pero hacedora también de nuevos contextos. De este modo, se hace imperioso volver a las cotidianidades en donde se forjan los cruces entre el sistema colonial y los repertorios de acción subalterna, leer las vidas mapuche en la ciudad desde aquellas experiencias que tejen nuestras memorias de agravios y dignidades.
De silencios coloniales y silencios micropolíticos
“este dramático hecho no fue publicitado, como muchos otros
que la memoria retiene a pesar de su dolorosa marca y que se
transmiten de labio a oreja en un murmullo que mantiene a flote
el brillo azulado de los cadáveres”
Pedro Lemebel
Tañi chuchu yem, mi fallecida abuela, me hablaba de un tal Navarrete, el latifundista de la zona, allá en la Nueva Imperial de mitad del siglo XX. Me contaba que de pequeña, cuando le tocaba cuidar a los animales mientras pastaban, un imperceptible acto de rebeldía era dejar que los animales comiesen del pasto de los Navarrete. Años más tarde, no muchos, mi abuela comenzó a trabajar como “empleada doméstica” en la casa que los vecinos latifundistas tenían en la emergente ciudad de Nueva Imperial. Era el circuito de la servidumbre que ceñía la fuerza de trabajo mapuche, un circuito que operaba desde la casa patronal del latifundio hasta los espacios laborales urbanos. En este circuito se adentró mi abuela a los 16 años. Que los Navarrete, colonos chilenos llegados posterior a la arremetida estatal en Ngulumapu, fuesen servidos por una “india” no es una casualidad o un fin práctico, como puede ser leído por los empleadores, sino que se sustenta en una dimensión histórica de inferiorización, en una genealogía desigual que construye los roles de patrones y empleadas bajo criterios socio-raciales actualizados. Es que la servidumbre, bajo la modernización capitalista, sufrió una modificación salarial, es decir, durante la mitad del siglo XIX la sujeción laboral, como forma de relación constitutiva entre un “amo blanco” y un “esclavo negro o indio”, se reformuló en la medida del cambio de valorización de la fuerza de trabajo, pero mantuvo su anclaje racial inamovible. Es esta genealogía la que sitúa las vidas mapuche como serviles, es una continuidad colonial que se actualizó en tanto se modificaron las formas de valorización del trabajo mediante una precaria asalarización, pero se mantuvieron aquellas relaciones socio-raciales de superioridad e inferioridad que legitimaban la servidumbre. Todo esto asume una particularidad dentro de la simultaneidad de opresiones cuando se trata de mujeres mapuche, en ellas no se trata simplemente de la pobreza o del racismo, sino que la servidumbre doméstica esta casi siempre reservada a las mujeres racializadas, como ocurre actualmente con las mujeres peruanas y colombianas en Santiago de Chile.
Por cierto, los espacios laborales se piensan como lugares copados por los bienes materiales y simbólicos de la civilización. Las casas de los colonos, por ejemplo, son territorios que expresan estéticamente la cercanía con Europa, así -como señala Aura Cumes para el caso de mujeres indígenas en Guatemala- “el trabajo se convierte también en una forma de civilizar a las trabajadoras de casa” (2014: 206). De este modo, la casa de los patrones adquiere una doble dimensión, es un espacio de explotación y un espacio civilizatorio. El cuerpo de las mujeres mapuche es explotable, incluso sexualmente. Ana Millaleo, en una investigación sobre el imaginario de la “nana en Chile”, trabaja extensamente con la historia de vida de Ida Huaiquil, una mujer mapuche que desde muy pequeña se dedicó a trabajar en casas particulares.
“Tenía 14 años, como trece, para los catorce, cuando tuve mi primer trabajo (…) dije que quería ayudar a mi mamá, pa' ayudarle con lo económico, y me fui a la casa de la matrona en el mismo pueblo donde yo me críe, no tan cercano pero más o menos en el mismo Traiguén. Estuve casi un año. Después dejé ese trabajo porque mi jefe se estaba pasando de fresco conmigo. Una vez yo estaba acostada, estaba durmiendo y él me dijo que me acostara un poco más pal' rincón, en eso me desperté, y estaba acostado en mi cama, yo estaba cargada de sueño porque trabajaba tanto, apenas sucedió esto, le dije al tiro a la señora que yo me iba, bueno, la señora no me creyó, y él me dejó en ridículo, dijo que eran puras mentiras” (Citado en Millaleo, 58).
Los cuerpos y el habla de las mujeres mapuche fueron reducidos, inferiorizados respecto a la superioridad de los patrones. Fueron vidas proclives a la explotación, cuerpos entregados a la servidumbre laboral, y aun más, posiblemente leídos desde el pensamiento de ciertos “machitos aristocráticos” como cuerpos entregados a su libido. Por cierto, lo dicho por la servidumbre no roza el espacio de la verdad, sus palabras resuenan como aullidos en los oídos coloniales, cada acusación de las violencias es negada, silenciada, ignorada. La sororidad es un imposible entre colonizadoras y colonizadas.
Con estos estigmas y aprendizajes, vividos y transmitidos, arribaron hombres y mujeres mapuche, la mayoría de ellos jóvenes, a Santiago de Chile. Acá las ocupaciones laborales mantuvieron su presencia dentro del circuito colonial, en tanto en la ciudad existían labores aparentemente destinadas a la mano de obra mapuche, siempre vinculados a los trabajos más precarizados. La geografía colonial opera, de este modo, como un espacio móvil, no se circunscribe únicamente al territorio despojado, sino que sigue los pasos de los colonizados; ahí donde estén operan las relaciones coloniales que inferiorizan. La noción de servidumbre, amparada en la racialización de las vidas mapuche, mantuvo su tenacidad. En este sentido, tal como señala Enrique Antileo:
“la constitución de estas jerarquías raciales, que operan en marcaciones como “trabajo para indios”, quedan manifiestas en las historias laborales de la población mapuche en la diáspora de Santiago, confinando su posición en el modelo de estratificación” (2015: 84).
Ida Hualquil rememora ya trabajando en la capital:
“Trabajé con la hija de don Pedro Zukovich, a ese caballero que lo mataron (2), iba con la señora, ella fue mi patrona, ahí también se aprovechaban de mí, porque la señora me hacia trabajar igual como animal, si para ellos uno no tenía descanso, no tenía na'. El caballero, una vez llegó con unas tremendas maletas, llenas de ropa, tenía que lavárselas todas a mano, porque según él eran todas delicadas, y después tendérselas en una forma delicada, y tenía que plancharle todo, no tenía que quedar la mínima arruga, tenía que plancharle hasta las cuestiones donde iban las costuras, todo porque el caballero era pero como de lo más elegante. También tenía que darle comida a una cachá de perros que habían, tenían unos perros más elegantes, comían como sabañones, limpiándoles todo lo que hacían los perros, limpiando la piscina, barriendo por toda la orilla de la piscina, había un quincho, ese quincho tenía que estar impecable, porque ella iba todos los días a tomar sol ahí, y tomaba té ahí también, a veces almorzaba ahí, así que partía con tremenda bandeja, que incluso con el peso de las bandejas de plata se me quebró un dedo, se me quebró el dedo, al llevarle la comida a la señora a la piscina, el hueso se me salió, ni siquiera le dije a la señora, nunca le dije, yo misma me lo arreglé, yo misma, cuando se me salió el dedo estuve dos días con los dolores, no dormía del dolor, hasta que un día cerré los ojos, pesqué el dedo, me lo tire fuerte, y ahí se me entró, los dolores eran pero caballos, lo más terrible cuando se te sale un dedo, un huesito” (citado en Millaleo, 62).
La servidumbre se expresa en el cotidiano bajo las modalidades que adopta la relación entre patrones y empleados. La obediencia como vínculo es naturalizado por los empleadores, es natural el obedecimiento de quien sirve, el cual debe hacerlo idealmente sin chistar. Hablar sobre la violencia implica visibilizar una condición de dominación incómoda para patrones, es por eso que se debe callar el dolor. La inferioridad mapuche implicó, por largas décadas, aguantar, sobrellevar la condición de paria en el anonimato. Todo esto se expresa en las palabras de Ida al sentenciar en una frase la inferioridad impuesta por el colonialismo chileno sobre los cuerpos mapuche: la señora me hacia trabajar igual como animal. La jerarquía socio-racial se expone de manera elocuente en las memorias laborales mapuche, ahí aparecen las historias de servidumbre, silenciadas largamente como forma de sobrevivencia. Ya lo dice Ida: “con el peso de las bandejas de plata se me quebró un dedo, se me quebró el dedo, al llevarle la comida a la señora a la piscina, el hueso se me salió, ni siquiera le dije a la señora, nunca le dije”.
El silencio, callar las violencias e intentar pasar desapercibida, fue una táctica por largos años utilizada por la población mapuche en Santiago, fue parte de un repertorio de agenciamientos que buscaban sortear la situación de opresión. Era preferible callar, de nada valía hablar del dolor, lo cual no implica una victimización, sino revela el pleno conocimiento de hombres y mujeres mapuche de las consecuencias de los roles y jerarquías latentes en la relación colonial. De este modo es posible comprender los silencios no solo como resultado de memorias reprimidas o de sucesos inenarrables, sino también como estrategias micropolíticas que interpretan los efectos de las violencias dentro de una desigual relación de poder. Hoy podemos hablar de esos silencios, abrir su contenido, pero esto luego de una recomposición política en donde el movimiento mapuche ha logrado abrir la herida colonial para enfrentarse a ella cara a cara, sin eufemismos. Pero antes reinó el silencio bajo su doble y contradictoria dimensión: como forma de opresión y como estrategia de agenciamiento.
Entonces, silenciar y mimetizar operaron como formas de sobrellevar la violencia colonial. No se debía hablar del dolor, y tampoco se debía visibilizar las marcas que ubicaban las vidas mapuche al interior de estigma del indio. Era preferible pasar desapercibido entre los miles de trabajadores chilenos en la urbe, sin marcas diferenciadoras, para ello callar la lengua era vital, dejar de reproducirla en lo público, evitar los más posible el mapudungun. Así lo señala José conversando con Héctor Nahuelpan:
“en Santiago yo no hablaba mapuche, ¿cómo iba a hablar si estaba lleno de chilenos?, y dele que uno era indio, así que no hablaba mapuche, había como que esconderse porque sino “indio para acá”, “indio culiao”, “indio e mierda”, así trata la gente, pero en mi mente, lo tenía escondido y hablaba mapuche. Y cuando yo después volví aquí comencé a hablar de nuevo mapuche. Allá en Santiago tenía un compañero con el que hablaba mapuche, pero como a escondida, delante de los patrones o en la calle no se podía” (citado en Nahuelpan, 2015: 281).
Acá, otra vez, nos aproximamos a lo que Nahualpan ha definido como una micropolítica mapuche, es decir, aquel “conjunto de acciones cotidianas mediante las cuales los mapuche buscaban sobrevivir, resistir o negociar la servidumbre colonial, forjando sus destinos como actores de su propia historia” (2015: 274). Esta propuesta nos permite observar la relación colonial desde una perspectiva que acentúa la articulación permanente entre sistemas de opresión y agenciamiento, sobrepasando con ello la falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, entre estructura y agenciamiento. Así, es cierto, la dominación colonial convirtió los cuerpos mapuche en vidas despojables y sirvientes, silenció su voz, buscó opacarla mediante su inferiorización. Pero, por contradictorio que parezca, fue justamente aquel silencio público el mecanismo de reconstrucción histórica. Ser actores de su propia historia, para la sociedad mapuche en Santiago durante gran parte del siglo XX, significó mimetizarse, guardarse el dolor. Esta fue una de las respuestas cotidianas, micropolíticas, al colonialismo chileno.
Del mismo modo, la servidumbre como forma de relación laboral tiene una doble dimensión contradictoria, en tanto uno de sus instrumentos ha sido el sistema de “puertas adentro”, el cual, por un lado, profundizó la dependencia y la explotación de la fuerza de trabajo mapuche en Santiago, pero también permitió sobrellevar los primeros pasos en la capital. En este sentido, trabajar “puertas adentro” implicaba muchas veces sumergirse en los espacios de mayor enclave racial, era vivir cotidianamente en los espacios en donde el lugar de indio estaba definido y naturalizado como vidas explotables. Eusebio Huechuñir recuerda:
“Llegué a trabajar a la panadería de Manuel Montt con Bilbao. No me acuerdo la panadería como se llamaba. Buscando trabajo, solo, llegué ahí a esa panadería. Trabajé 22 días no más. Y no me gustó porque me hacían levantarme a las 3 de la mañana, así como se llamaba huachito, era huachito, me hacían trabajar hasta las 2, 3 de la tarde. De las 2 a 3 de la mañana hasta el otro día” (citado en Alvarez e Imilan, 2008: 39).
Ser huachito en el rubro panificador significaba vivir dentro de las panaderías, ahí tenían cama y comida, lo cual les permitía ahorrar en arriendo y víveres, a cambio debían soportar arduas jornadas laborales. Además, esta relación permitía a los patrones mantener una fuerza de trabajo leal dado la alta dependencia generada producto de la necesidad de techo de los inmigrantes mapuche. Con ello, la relación laboral servil, basada en el huachaje, permitía un vínculo de control que acentuaba la inferiorización mapuche. Por cierto, la idea de huacho es casi una posición básica en el entramado de roles y jerarquías del Chile colonial y republicano, representa a los no reconocidos, a los ilegítimos, a los que estuvieron “de mas” y fueron entregados al destino incierto (Salazar, 2006). Que el nombre otorgado a los trabajadores puertas adentro en las panaderías fuese el de huacho ubica estas experiencias en una tradición propia del campo del Chile central, reactualizada en la ciudad para comprender y ubicar las vidas de aquellos inmigrantes en busca de un destino incierto, arrojados sin más que sus manos en la urbe. Y justamente esta situación de desarraigo fue utilizada por los patrones para fortalecer aquel vínculo de dependencia necesario para la reproducción de la servidumbre. Por cierto, el huachaje fue uno de los elementos que más combatió el sindicalismo panificador, que desde la década del 60' del siglo pasado está compuesto preferentemente por trabajadores mapuche (3).
La generación de un vínculo de sujeción entre patrón y empleado bajo el signo del huachaje se entronco con las experiencias de racialización de los trabajadores mapuche panificadores. Es decir, además de someterse a una vida ceñida por la subordinación producto del efecto migratorio de no tener techo, los mapuche debían soportar la humillación racista. Así lo cuenta don Eusebio Wenchuñir Ancamil:
“... esa época yo tenía 15 años...después me fui a una pastelería donde trabajé como 6 meses, es ahí donde vino una discriminación contra mi persona, porque llegó un winka ( persona no mapuche) a la pastelería Alemán, todavía está esa pastelería, el winka llegó y me dijo que yo no servía como pastelero...diciéndome: este indio aquí este indio allá. O sea me sabotearon, me aserrucharon el piso como se dice, tuve que dejar el trabajo, después llegue a una carnicería grande, trabajando también como seis meses...” (citado en Curivil, 2006: 28).
Cuando existe una referencia negativa de las personas mapuche, en cualquier ámbito, aparecen los epítetos racializadores, los cuales buscan ubicar y naturalizar comportamientos y actitudes. Este indio aquí este indio allá, como síntesis del agravio acusador, constituye parte de un lenguaje colonial presente en la memoria mapuche del destierro. Entonces, además de vivir en determinados espacios temporales como huacho, bajo el desarraigo migratorio que obligaba a la dependencia y subordinación al patrón, se debía sortear cotidianamente los efectos castigadores del racismo. En definitiva, fueron vidas marcadas por diversos estigmas que ubicaron en la inferioridad los andares de los mapuche en Santiago de Chile.
Las mujeres mapuche, también como “empleadas domésticas puertas adentro” debieron sortear las acusaciones racistas, y además sus labores estaban condicionadas a la mirada racializadora de los patrones. Como mujeres mapuche, supuestamente más cercanas a la vida salvaje, tenían supuestas condiciones para soportar la explotación y las jornadas laborales extenuantes. La naturalización del rol bajo el signo racial fue la justificación de la explotación “puertas adentro”, Ida Hualquil recuerda:
“Esa señora me decía que yo tenía sangre araucana, que por lo tanto, las mujeres que tenían sangre araucana, eran resistentes y eran fuertes, tenían que trabajar. En la mañana le preparaba el desayuno, y la comida para que llevaran los niños, cinco niños, más tenía que lavarle dos autos, antes que ellos se levantaran, antes de las ocho de la mañana, porque ellos a las ocho, la señora estaba yéndose en su autito, tenía que salir con su auto impecable, imagínate, a la hora que yo me levantaba, a las cinco de la mañana. En la noche, dejaba las mesas puestas, dejaba todas las mochilitas listas, con todos los termos puestos a cada una, porque eran cinco niños, las comidas, todo listito, y en las mañanas, iba y preparaba todas las comidas, se las echaba a los termos, después que terminaba con los niños, el desayuno y todo, me iba a lavar los autos, para que cuando el caballero se fuera tuviera el auto impecable” (citado en Millaleo: 61-62).
El trabajo racializado definió roles laborales en la ciudad, y justificó en el imaginario de los patrones urbanos la explotación. Eran labores que la indiada debía soportar, estaba en su constitución el esfuerzo desmedido y la precariedad. El racismo, como posibilitante de la relación de servidumbre, permitió legitimar la precarización laboral mapuche. En definitiva, llevar “sangre araucana” permitía y justificaba la explotación.
Pero, por contradictorio que parezca, aquella situación de precariedad y explotación fue la que permitió mantenerse, sobrevivir. Aquí, otra vez, aparece el silencio como forma de agenciamiento, como micropolítica, en tanto soportar los cotidianos desprecios puede convertirse en la forma de sobrellevar la precarización laboral, tal como lo señala Ambrosio Ranimán:
“Me vine a Santiago y trabajé puertas adentro. Ud. duerme en la panadería. Puertas adentro, tiene de todo. Tiene cama, tiene comida, tiene de todo. Digamos que no le falta nada. Porque si Ud. trabaja puertas afuera, Ud. tienen que arrendar, tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, aparte. Y con lo que Ud. va a ganar, no va a poder pagar todo eso” (citado en Álvarez e Imilan: 39).
No pagar arriendo ni comida, frente a una situación de completa exclusión, puede convertirse en un salvavidas desde el punto de vista de los inferiorizados. Parece contradictorio plantear que las faz la de exclusión y la explotación pueda convertirse en la posibilidad de agenciamiento subalterno, pero debemos intentar mirar desde las experiencias de los excluidos y excluidas para zafarnos de las miradas dominocentristas y miserabilistas. Los sectores subalternos no constituyen su memoria desde la victimización, no todo es dominación y miseria, sino que cada paso como seres inferiorizados fue construido con una dignidad a cuestas, dolorosa muchas veces, pero que permitió construir vidas a pesar del estigma y la segregación, tal como explica Hector Nahualpan:
“No se trata de una lucha visible o de aquellas experiencias que encontramos en el meta-relato histórico mapuche centrado en la acción colectiva y lectura androcéntrica que opera como recurso para sustentar discursos y representaciones de homogeneidad. Tampoco de aquellas experiencias de resistencia organizadas y colectivas que encantan a investigadores e investigadoras indigenistas. Se trata más bien de luchas cotidianas, negociaciones permanentes frente a jerarquías raciales, de género y de clase que han sido formativas de su identidad y que junto con haberles permitido sobrevivir, hizo posible entregarles alimento, vestido, educación y cariño a sus hijos” (2015: 293-294).
Es así que también en Santiago se dieron pequeñas batallas por sobrevivir, por sobreponerse al estigma colonial, fueron luchas que se edificaron entre el silencio, pero que hoy las abrimos para encontrarnos en ellas. Y es justamente aquella memoria silenciada la que actualmente ocupa un rol protagónico en los procesos de identificación mapuche en la ciudad. El recuerdo de los agravios, de las violencias coloniales, perduró en el espacio familiar largas décadas, y es desde ahí que opera la reactualización de una colectividad que se reconoce herida, pero también profundamente digna. En esas luchas micropolíticas muchos jóvenes de la ciudad se reconocen, aunque es cierto, aquel relato no ocupa un lugar central dentro del discurso mapuche actual, poco se habla en la arenga política de las cotidianidades coloniales, de las violencias y agravios que debieron soportar generaciones enteras de mapuche en la ciudad, pero ahí están esas historias, aparecen en nuestras conversaciones, y es ahí cuando una pequeña reparación al dolor y al sufrimiento aparece, hablar de ello opera como una mínima redención. Y en este sentido, quizás el documental Kizu Trekali del joven director mapuche Jaime Cayunao es un ejemplo arquetípico. La película recorre desde la voz de sus protagonistas, dos mujeres mapuche, las experiencias cotidianas que debieron sortear en Santiago; los tránsitos laborales, la búsqueda de una vivienda, los amores y desamores, las batallas diarias como “madres solteras”, la discriminación. Ahora, más allá de detenernos en el contenido que, por cierto, muestra eso que hemos intentado caracterizar como las memorias de violencias y dignidades tejidas en el sigilo familiar, esas historias pendientes como señala Enrique Antileo, me parece crucial detenernos en el ejercicio de Jaime Cayunao como la posibilidad de crear una memoria audiovisual de la migración mapuche. Kizu Trekali no es un trabajo de etnografía cinematográfica, no es posible ubicarla en los marcos de la antropología visual con afanes investigativos y criterios científicos, sino es una película que busca encontrar una narrativa que le permita al mismo director encontrarse en esas experiencias vividas, su madre es una de las protagonistas. De este modo, Cayunao vuelve a su historia familiar para interpelarnos, para encontrarnos en esas vidas atravesadas por violencias cotidianas y micropolíticas mapuche, él mismo define su propósito al crear el documental de la siguiente manera:
“Todo parte por la intención de reflejar estas historias que se viven en muchos lugares y de las que no se habla mucho, porque del tema mapuche siempre se habla de la parte política, los presos políticos, que no es menor tampoco, porque como pueblo mapuche hemos sufrido bastante discriminación, pero también creo que era importante y valorable rescatar este zugun, esta palabra de las lamngenes que han vivido muchas cosas duras en realidad. A lo mejor son solo dos personas las que están relatando acá, pero hay muchas que se sienten identificadas y así como existen estas dos lamngenes hay muchas más que han vivido este proceso” (Yepan, 24 de Marzo del 2014).
El silencio fue una estrategia que permitió sobrellevar los estigmas, las inferioridad impuesta, y con ello las experiencias de exclusión y explotación en la ciudad. Y es a partir de esos silencios que, desde hace algunos años, muchos jóvenes mapuche se han buscado. Son hijos y nietos de la migración que se apropian indistintamente del cuerpo de los antiguos. Este es el ejercicio de Cayunao, crear una narrativa visual para identificarnos, crear una tradición visual y sonora desde la voz de los “vencidos”.
Ahora bien, ese silencio no solo es posible de observar como táctica de sobrevivencia, sino que contiene también, en su sigilo, una forma de intervención en los espacios en donde se asienta el privilegio en la ciudad. Esto sobre todo es posible de entrever en los trabajos de mujeres mapuche como “empleadas domésticas”, en tanto ellas no solo sufrieron de la precariedad laboral y el racismo, sino que intervinieron las vidas y territorios edificados como su alteridad en la escala de jerarquías socio-raciales. Veamos.
Intervenir el privilegio racial desde el silencio
“La mujer no solo oye respirar al chiquito;
siente también a la tierra matriarca que hierve de prole.
Entonces se pone a dormir a su niño de carne,
a los de la matriarca y a sí misma,
pues el “arrorró” tumba al fin a la propia cantadora”
Gabriela Mistral
Hace un tiempo trabajé haciendo unas encuestas en un sector acomodado de la capital. Debía tocar puertas y citofonos e intentar convencer de que me respondieran algunas preguntas. No me fue muy bien. Los cuicos son reticentes con desconocidos, aun más si el desconocido no tiene la apariencia adecuada, quizás por eso las empresas encuestadoras pagan el doble por encuesta hecha en los sectores condecorados de la ciudad. Aun así, pude entrar en algunos departamentos. Acá, pues, lo obvio, dinero expuesto bajo diferentes estilos de hermoseamiento hogareño. Pero más allá de esto, de lo visible de la opulencia, pude observar un espacio habitado por mujeres negadas por el relato oficial de este sector de la ciudad. A eso del medio día es posible observar contingentes de trabajadoras de casa particular caminando por el sector, no mentiré, no me atreví a hablar con ninguna, nunca fue mi intención hacer una etnografía, nunca lo he hecho, solo estaba trabajando haciendo encuestas, pero bajo mis propios aprendizajes categoriales, adquiridos como habitante de la ciudad, pude identificar mujeres peruanas y mujeres “negras”, quizás colombianas y dominicanas. Sé que eran trabajadoras de casa particular por la vestimenta que, aunque ya está prohibida, aún se mantiene como forma de normalizar y ubicar los cuerpos del trabajo doméstico. Esas mujeres, a mediodía, iban en busca de los niños y niñas que a esa hora salían de jardines y colegios cercanos. Otra vez pensé en mi abuela, en su cotidianidad como “nana” en aquella ciudad del privilegio. Es cierto, ahí, en esos espacios, la memoria de tantas mujeres mapuche no se ve, no es posible entrever allí sus andares. Quizás ocurra lo mismo después con peruanas, colombianas y dominicanas, ellas componen el tránsito de los sectores de privilegio, como trabajadoras por cierto, pero lo componen, su presencia es evidente, y son sus cuerpos los que intervienen este sector de la ciudad. Una mujer negra, cargando con su propia biografía, camina de la mano de un niño rubio, quizás hijo o nieto del dueño de casa, del patrón. La imagen es poderosa. Pienso en un campo abierto de reflexión ¿Pueden los cuerpos inferiorizados intervenir los territorios de privilegio? ¿Es posible entrever un lugar de memoria mapuche en las zonas por donde atravesaron las vidas de nuestras abuelas como empleadas domésticas? Profundizar sobre ello queda pendiente. Solo es posible una respuesta transitoria.
Aquellas experiencias que identificamos como dolorosas en la memoria mapuche ocurrieron en los espacios de privilegio. Hoy no podemos acceder a esos lugares sino es por medio del relato de hombres y mujeres mapuche, es ahí que sus cuerpos devienen en lugares de memoria. Es frente a la imposibilidad de acceder a los espacios físicos de la explotación socio-racial que buscamos las referencias en los cuerpos racializados. Ahora bien, no todas las experiencias son leídas como dolorosas. Mi abuela, sin ir más lejos, mantuvo una relación profunda con algunos de sus patrones. Recuerdo que en una oportunidad, yo aún siendo un niño, visitó la casa un hombre que fue criado desde muy pequeño por mi abuela. Visto desde hoy fue un gesto importante el realizado por aquel hombre, más aún cuando rememoro que él, notoriamente asustado, se paró muchas veces a mirar su auto estacionado fuera de la casa. Seguro el miedo de estar en una población que, como la mayoría, carga con el estigma de la delincuencia lo hacía estar inseguro, alerta. Mi abuela, así mismo, visitó cada año hasta su muerte el sepulcro de una de sus patronas, la señora Chita. Es más, luego de un terremoto que rompió parte de aquella tumba, fue mi abuela la que se encargó de repararla. La vida de mi abuela, una migrante mapuche en la ciudad, una que solo muy entrada la niñez logró dominar el español, y que tan solo a los 14 años conoció sus primeros pares de zapatos, intervino igualmente las vidas de su alteridad. Así las cosas, creo que la ciudad del privilegio puede ser leída también desde las experiencias de los sujetos inferiorizados.
Manuel Montt, una calle de pasados mejores aunque no por eso en decadencia, tiene en mi memoria un sitio fundamental, cada vez que paso por ahí busco algo que por supuesto nunca voy a encontrar, porque no sé exactamente lo que busco, miro los departamentos e imagino en cuál de ellos mi abuela trabajó. Recuerdo la calle Manuel Montt porque mi abuela me hablaba de ella, de sus trajines diarios. Para mí la calle Manuel Montt tiene un sentido particular, la tránsito desde una memoria heredada, la cual hoy ubico dentro de una historia atravesada por dolores y dignidades. La ciudad es leída por nuestros imaginarios, por nuestras memorias. Por supuesto la memoria de mi abuela, como de tantas otras y otros, es completamente subterránea en la composición oficial del relato urbano, pero ahí están, sobreviven en la fugacidad de los tránsitos actuales de aquellos que decidimos heredar las experiencias vividas por las generaciones que nos anteceden. Quizás así, esos espacios, aparentemente tan lejanos de nuestras referencias identitarias, ocupan fugazmente parte de nuestro relato. Andrea Aravena, en su investigación que contiene relatos de migrantes y residentes mapuche en Santiago, transcribe la entrevista a una mujer mapuche de iniciales M.P., quien le comenta sobre sus primeras experiencias laborales en la capital:
“Me estaban esperando en la Estación Central, llegué en la noche y me llevaron al tiro a encerrarme a la casa de unos españoles. La vieja me pagaba $12 mensuales y me dejaba todo el día encerrada con llave. Luego salí y vi un letrero en San Pablo: “Se necesita persona que sepa cocinar, ojalá que sea del sur, para Manuel Montt número tanto”. Y pasé a preguntar. Me dijo: “¿De dónde vienes?”. Ligerito me vinieron a buscar me fui a Manuel Montt con calle Rengo. Ahí duré veintisiete años, en la familia (…). Ellos estaban recién casados. La señora no sabía pelar ni un ajo, no sabía hacer nada, ninguna cosa. Y yo sabía hacer todas las cosas. Yo ya tenía veinticuatro años. Seguí trabajando, era una casa grande, pero no se me hacia ningún problema porque no habían niños. Así trabajé como dos o tres años “puertas adentro” y los demás “puertas afuera”. Después la señora quedó embarazada y yo le crié los hijos a la señora, que eran como mis propios hijos. El (…) fue prácticamente mi hijo y al (…), hasta le di de mamar, porque en ese tiempo yo había tenido a mi hijo. Estando en esa casa me casé. Ellos fueron los testigos de mi matrimonio. Y en ese tiempo nacieron todos mis hijos. Después cuando tenía como cuarenta y tantos ya me retiré, porque estaba muy cansada y a veces ni podía trabajar por lo apaleada que estaba por mi marido. Pero siempre seguimos en contacto con los patrones, si son como mi familia” (2008: 99).
El relato de M.P. contiene en su brevedad ciertos bemoles de las vidas mapuche. Nos habla de la explotación “puertas adentro”, de los encierros y la mala paga que debió soportar en aquellos primeros inciertos años en los que la dependencia casi obligaba al sometimiento servil. El relato también incluye una interpretación de la relación laboral, se trata de vieja a la explotadora irresoluble, se le busca condenar bajo la palabra dicha como protesta y burla. Decirle vieja a aquella patrona española es buscar una pequeña redención, una pequeña venganza por los tiempos dolorosos. Por otro lado, M.P. trata de señora a la patrona de los largos veintisiete años, quizás como reconocimiento al trato humano, pero develando la persistente jerarquía. Ahora bien, lo que interesa es acentuar la intervención de los migrantes mapuche en aquellos espacios que no parecen propios, en aquellas vidas que se expresan como la alteridad. La casa del señor y la señora se ubica en un espacio que supera los metros cuadrados del encierro laboral, ella recuerda que en aquel aviso que anunciaba la búsqueda de una mujer sureña se señalaba la intersección de Manuel Montt con calle Rengo, esa esquina fue transitada por veintisiete años por M.P., ahí ella dejó sus pasos, seguro conocía de sobra a los vecinos del sector. ¿Es hoy posible encontrar en aquella esquina vestigios de los andares de aquella mujer mapuche? Pues, por un lado, nuestras memorias intergeneracionales surgidas desde aquellos tránsitos de padres/madres y abuelos/abuelas, devienen hoy en fragmentos que componen parte de los imaginarios urbanos mapuche en Santiago. En esa fugacidad se ancla nuestro recuerdo, desde ahí muchas veces observamos la ciudad. Pero también la intervención mapuche en la ciudad es posiblemente guardada en la memoria no dicha de las zonas de privilegio en Santiago, ¿cuántos niños, hoy adultos, del barrio alto recordaran a las Josefinas, las Marías, las Idas, sus nanas-madres que sostuvieron sus primeros pasos? Ahí, tal vez, se guardan recuerdos aún no recuperados, parte de las vidas de aquellos migrantes mapuche que hoy le dan categoría y régimen a los procesos de identificación mapuche en la ciudad. Otra agenda de investigación posible es abierta, pero ella, por ahora, supera nuestros alcances. Ahora bien, más allá de lo anterior, es posible sostener que los tránsitos, las espacialidades, y las memorias del cotidiano andar mapuche en Santiago, no son posible de reducir a una territorialidad definida únicamente desde las zonas de segregación. En la ciudad siempre hay contactos, aunque no debemos caer en los campos de fecundidad multicultural. Los vínculos entre condecorados y estigmatizados, entre las partes de la definición socio-racial, es decir, entre superioridad e inferioridad, siempre son condicionados por relaciones jerárquicas de poder. Entonces, si bien M.P. era una agradecida de sus patrones y recordaba con mucho cariño a los hijos ajenos que tuvo que criar, también acentúa grises diciendo:
“La soledad es muy triste, es muy dura cuando uno no tiene familia, no tiene hijos. Uno como mujer no tiene nada en los brazos que sea de uno. Siempre cosas ajenas, por ejemplo un niño ajeno. Uno se va a su pieza, y mira las cuatro paredes, una luz, un cansancio, un agotamiento, que tiene que dormir. A veces llora la soledad” (citado en Aravena, 2008: 100).
Hay un recurso verbal muy antiguo que pretende humanizar la relación de servidumbre que canta: “es como de la familia”. La utilización del aquella frase, también utilizada por el “servicio doméstico” inferiorizado como forma de pequeño agenciamiento, dice relación con la posibilidad de acercar las vidas de la alteridad, de permitir y afianzar un vínculo entre patrones y empleados, entre superiores e inferiores dentro del esquema racial. Y es justamente acá donde es posible entrever los grises del relato de M.P. Ella reconoce a sus patrones como parte de su familia, pero al mismo tiempo revela la soledad vivida y dolorosa en aquella casa-trabajo. El contacto laboral, atravesado por relaciones de servidumbre sostenidas en jerarquías socio-raciales, pueden revivirse a modo de buen recuerdo (“mis patrones eran buenos” / “me tocaron buenos patrones” / “eran como mi familia”), pero probablemente siempre aparecerán aquellos resquicios de memoria que avizoran la asimetría. Quizás todo se esconde en la conjunción como, utilizada acá a modo de eufemismo con la intención de marcar la frontera pero desde una supuesta humanización nunca existente.
Entonces, podemos señalar que las vidas mapuche intervinieron también el desarrollo de zonas de privilegio, y aquí la pregunta aterriza como síntesis: ¿cuántos prohombres de la actual patria neoliberal fueron acurrucados en su tierna niñez por brazos mapuche? Seguro no son pocos. Aunque también podemos indicar que ese contacto, y esta es su contra cara, siempre fue cautelado por la jerarquía expresada en trabajo servil y racializado. Así, la intervención de los migrantes mapuche en los territorios condecorados ha sido, por un lado, cotidiana, bajo el manto de la relación laboral, y por otro, ha sufrido el silencio de la memoria oficial del privilegio, de un mutismo que vanagloria la tradición familiar como “isla cultural”, sin intervenciones externas, muchos menos de aquellos que cargan con el estigma del indio.
Notas
(1) Parte del territorio histórico mapuche que va desde el Océano Pacífico hasta la Cordillera de los Andes que junto con el Puelmapu, hoy pampa argentina, conforman el Wallmapu histórico.
(2) Seguramente se refiere a Edmundo Pérez Zujovic, un empresario y político chileno. Pérez Zujovic fue ajusticiado por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) luego de que, como Ministro del Interior durante el gobierno del demócrata-cristiano Eduardo Frei Montalva, diera la venia política para la represión contra pobladores que se habían tomado un terreno para construir sus viviendas en Puerto Montt. La actuación policial dejó 10 personas asesinadas. A este suceso se le conoce como la Masacre de Puerto Montt, y fue efectuada el 9 de marzo de 1969.
(3) Según estimaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores (CONAPAN) actualmente el 90% de los trabajadores afiliados son de origen mapuche (Alvarez e Imilan: 25).
Bibliografía
ANTILEO, Enrique et-al. 2012. “Awukan ka kuxankan zugu. Kiñeke rakizuam”. Awukan ka kuxankan Wajmapu mew. Violencias coloniales en Wajmapu, Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
ARAVENA, Andrea. 2008. Mapuches en Santiago. Memorias de Inmigrantes y Residentes. Concepción: Ediciones Escaparate.
CUMES, Aura. 2014. La 'india' como 'sirvienta': servidumbre, colonialismo y patriarcado en Guatemala. Tesis para optar al grado de Doctora en Antropología. CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
CURIVIL, Felipe. 2006. “Asociatividad mapuche en el espacio urbano 1940-1970”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad de Chile.
IMILAN, Walter y ÁLVAREZ, Valentina. 2008. “El pan mapuche. Un acercamiento a la migración mapuche en la ciudad de Santiago”. Revista Austral de Ciencias Sociales 14.
MARIMAN, Pablo. 2012. “La República y los Mapuche: 1819-1828”. Taiñ Fijke Xipa Rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
MARIMAN, Pablo. 2006. “Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina”. ¡...Escucha winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. Santiago: LOM Ediciones.
MILLALEO, Ana. 2011. “Ser ‘Nana’ en Chile: Un imaginario cruzado por género e identidad étnica”. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios de Género, Mención Ciencias Sociales. Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, Universidad de Chile.
NAHUELPAN, Héctor. 2015. “Nos explotaron como animales y ahora quieren que no nos levantemos”. Vidas despojables y micropolíticas de resistencia mapuche”. Awukan ka kuxankan Wajmapu mew. Violencias coloniales en Wajmapu, Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
PICHINAO, Jimena. 2012. “Los parlamentos hispano-Mapuche como escenario de negociación simbólico-político durante la colonia”. Taiñ Fijke Xipa Rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
PINTO, Jorge. 2007. “Expansión económica y conflicto mapuche. La Araucanía, 1900-1940.” Revista de Historia Social y de las Mentalidades. USACH. Nº XI, Vol. I.
QUIDEL, José. 2015. “Chumgelu ka chumgechi pu mapuche ñi kuxankagepan ka hotukagepan ñi rakizuam ka ñi püjü zugu mew”. Awukan ka kuxankan Wajmapu mew. Violencias coloniales en Wajmapu, Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
MOLINA, Dámaris. “Entrevista Yepan a Jaime Cayunao”. YEPAN, Revista Digital de Cine y Comunicación Indígena. 24 de Marzo del 2014.
* Licenciado en Historia con Mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Estudiante de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Fue becario de la Red de MacroUniversidades de América Latina y el Caribe para desarrollar un intercambio académico de postgrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es miembro del Centro de Estudios e Investigación Mapuche – Comunidad de Historia Mapuche (CHM-CEIM).
![]()